Dibujando la tormenta
Faulkner, Borges, Stendhal, Shakespeare, Saint-Exupéry. Inventores de la escritura moderna.
Editorial: Alfaguara
Año de publicación: 2012
Nº de páginas: 320
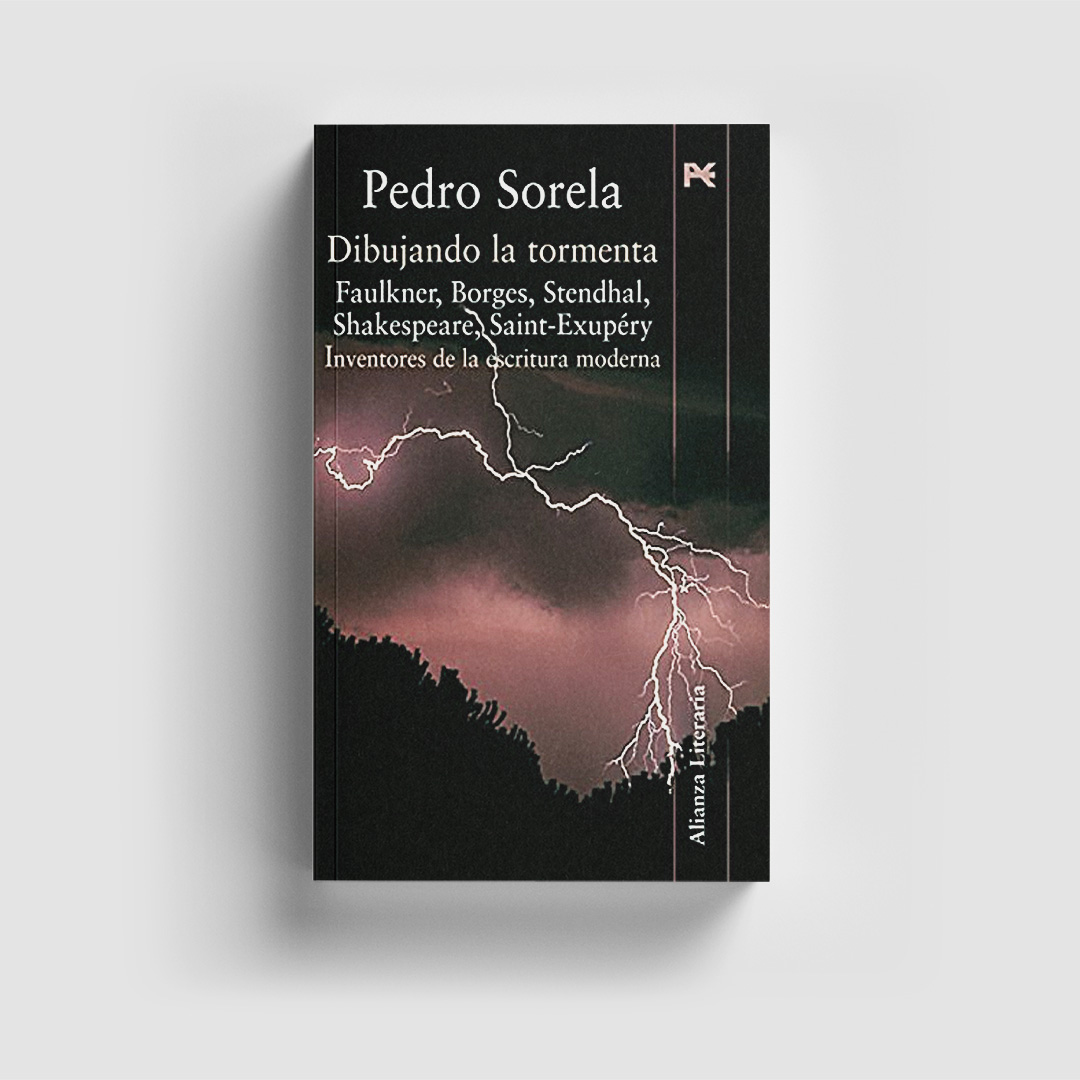
Resumen
Dibujando la tormenta es un paseo a través de las vidas y obras de cinco «inventores de la escritura moderna»: Faulkner, Borges, Stendhal, Shakespeare y Saint-Exupéry. Un apasionado y estimulante canto a la lectura en el que Pedro Sorela, de forma amena y a la vez exhaustiva, nos descubre cómo Faulkner intuyó que toda novela es una forma de poesía, cómo Borges tuvo que sufrir una infección de la sangre para terminar aboliendo las fronteras internas de la literatura, cómo de Shakespeare no sabemos casi nada pero sí lo que importa, cómo Stendhal escribió para revivir su juventud heroica en Italia e intuir que la condición para escribir una obra maestra es haberla vivido antes, y cómo Saint-Exupéry encarnó un siglo después esa profecía y fundió vida y escritura en una sola obra.
Letras Libres
Ana Rodríguez Fisher
31 marzo 2007
Nuestro Tiempo
Pedro Sorela y dos grandes poderes
Joseluís González
El autor comenta
Prólogo
Este libro debería pedir perdón por romper con algunas de las reglas del juego –la académica, la de la industria nacionalista, la de la correción política y otras-, pero no lo va a hacer pues, como se intenta contar, si de algo han sido víctimas los por otra parte irreductibles autores de los que aquí se habla es justo de esas etiquetas.
Su selección no responde más que al gusto personal de su autor y al único criterio de que el placer de su lectura no defrauda y por el contrario aumenta, a la par que sus enseñanzas decisivas sobre la escritura de nuestro tiempo. Y ello además de la progresiva certeza de que estas enseñanzas no serían posibles sin el conocimiento de las vidas de los autores, incluso en el caso del misterioso Shakespeare, que debemos adivinar entre líneas y legajos. Lo que sin duda discute el vasto malentendido según el cual la literatura es un asfixiante sistema ordenado en función de los más variopintos, no siempre convicentes y en ocasiones bromistas criterios, desde la patria hasta el sexo, o de que la literatura es sólo texto. Más aún, texto cuya principal razón para existir es la de ser interpretados y la interpretación es lo que importa. Como decía Borges, las “universidades crédulas” no hablan de literatura sino de historia de la literatura. A Faulkner, a su vez, no le extrañaba nada que pudiesen hacer los académicos
Y sospecho que son muy pocos los creadores que tan siquiera se puedan reconocer en tal encierro, me refiero a los que no se resignan a su condición de engranajes de una industria cultural o subordinan su obra a cualquier militancia del momento.
En este libro podrían figurar otros autores con igual o mayor mérito, sin duda (aunque improbable), pero los elegidos son éstos, y en cualquier caso, los que están, son: su caligrafía es reconocible en la escritura moderna. Si a alguien le extraña la inclusión de Saint-Exupéry al lado de Shakespeare, confío en que terminará aceptando su “escritura con el propio cuerpo” como una de las más intensas y estimulantes del siglo pasado, o que comprenda que los altibajos en la vida del feo Stendhal configuran la vida como obra maestra que él propuso como condición necesaria para crear una. Y es posible que en la selección anide también un inconsciente deseo de subrayar la toxicidad del prejuicio según el cual la literatura viene a ser el espejo, más que de un lector, de un grupo. Esa escritura de espejo y grupo simplemente aplaza la literatura, a saber hasta cuándo.
Escribí estos ensayos después de abandonar el periodismo –la ineludible derrota en la persecución del tiempo pero también, yo así lo creo, los años de acción o de su amago con que quizá debiera empezar una vida de escritor-, y buscando en mi tradición algo a cuya sombra pudiera releer lo ya escrito y repensar qué es la escritura y a dónde lleva; y que a la vez me recordase lo que puede llegar a ser en un tiempo en el que, según algunos, se desvanece. Aunque no he logrado olvidar la idea de Faulkner de que toda obra de arte está condenada en última instancia al fracaso, me cuesta encontrar fracasos en los que disfrute y aprenda más que en los de Borges, Stendhal, el propio Faulkner, Shakespeare y Saint-Exupéry, todos escritores, por vocación, en la tormenta: la que cambia el paisaje. Entre sus ruinas vivo mejor. Y hasta donde he podido comprobar, los demás, cuando los conocen, también.
Creo que sobran otras explicaciones. Si algo reúne a los cinco escritores es el carácter indiscutible de su propuesta, al menos de momento y, precisamente, lo inabarcable de los estudios que hablan sobre ellos; sólo la llamada Industria Shakespeare produce sobre él unos 5.000 textos de cierto volumen… al año. Ni que decir tiene que esa es una de las causas de que estos escritores permanezcan en cierto modo secuestrados por los especialistas -también víctimas de ese circuito secreto-, lo cual resulta en extremo injusto pues, de nuevo, si algo compartieron en vida fueron los intentos de escapar, en todo momento, a su conversión en mausoleos. Acaso esa libertad, esa vida, es en efecto inherente a todo gran arte. En el uso de la mía yo me he centrado en la lectura gozosa y prioritaria de sus obras, utilizando sin embargo algunos de los estudios biográficos canónicos sobre ellos -las cerca de 2.000 páginas en las que Blotner sigue a Faulkner poco menos que semana a semana a lo largo de su vida, por ejemplo, son difícilmente eludibles-, o inencontrables hoy por razones incomprensibles como el ensayo en que el polaco Jan Kott lee nuestro tiempo a la luz de Shakespeare.
Este libro nació, imagino, el día en que descubrí que ninguno de mis alumnos de escritura en la universidad de Madrid sabía quién era Stendhal. No es que no le hubiesen leído; es que ni sabían quién era, y el único estudiante que se arriesgó a levantar la mano propuso que se trataba de un filósofo alemán. Profesor aún ingenuo, ese descubrimiento me impresionó de tal manera que tuve que salir de clase. Me preguntaba cómo era tal cosa posible, y también, si en una clase universitaria de escritura no podía dar por supuesto a Stendhal, ¿qué podía dar por supuesto? ¿En qué idioma les podía hablar? A los pocos minutos regresé al aula y les dije a mis estudiantes: “Bueno, esto es lo que hay, y así tendremos que jugar la partida. Pero sabed al menos que os han engañado”. He escrito pues pensando en esos jóvenes víctimas de un tiempo –ya lo anunció Saint-Exupéry- que no distingue entre Bach y la canción del verano, entre Shakespeare y la publicidad, y sobre todo en aquellos, estudiantes de la universidad o lectores de mis novelas, que a pesar de todo y con tenaz curiosidad de supervivientes, me han preguntado por libros, escritores y recursos que alguien les había birlado, y me han ido colocando una y otra vez ante los problemas esenciales de la escritura, que claro está no son sólo de la escritura.
No han pasado muchos años de aquella estupefacción que me dejó mudo y ahora sé que se podría llenar medio libro con anécdotas de la ignorancia masiva creada por el humor bárbaro (y cómplice) de la posmodernidad, y que por supuesto hace tiempo que no se limita a las aulas e impregna todo el paisaje, hasta las nubes, pero mi alarma ya no es tanto por las lagunas de ignorancia, ya casi mares, fomentados por pintorescos planes de estudio a cual más tecnocrático y reaccionario… por no hablar de lo que se anuncia. En verdad cuesta creer que en Europa y el Mediterráneo se proponga la investigación y el casi exclusivo manejo de las nuevas tecnologías como una revolución científica y educativa del siglo XXI, que es como si nos hubiesen preparado para el siglo XX enseñándonos sólo a conducir. Lo de verdad alarmante es la progresiva comprobación de que los estudiantes -y no sólo ellos-, son cada vez más ajenos a la palabra. No es que universitarios españoles de letras no sepan quiénes fueron Stendhal, Azorín y María Zambrano, o como descubrí hace poco, los apátridas Lancelot du Lac y los caballeros de la Mesa Redonda, abuelos de Don Quijote, quizá porque no tienen una industria nacional para defenderlos. Es que por todas partes se detecta una progresiva y ya inocultable dificultad, en medio de una suicida indiferencia, para conectar con la letra, la palabra. Para imaginar y entender lo que dicen esos sistemas de signos.
En lo que asombrosamente nadie repara es que en la palabra, y sólo en ella, es donde residen la imaginación que cuenta y la abstracción, y que imaginación y abstracción son las condiciones mismas de la libertad.
Fragmento de Saint-Exupéry
Hay que ser un incendio[1]
Se debe escribir,
pero con el propio cuerpo[2]
No es posible terminar de saber quién fue Saint-Exupéry. Escritor y piloto, desde luego, pero también inventor (al morir dejó registradas 14 mejoras para el vuelo de los aviones), mago con las cartas hasta el punto de haber podido vivir de eso, conde más a ojos de los otros que para él mismo, ajedrecista temible, amaestrador con un don para los animales, dibujante (¿qué sería El Pequeño Príncipe sin los dibujos?), violinista de chico y cantante capaz de llenar una noche con canciones medievales sin repetirse, generoso filósofo de la amistad, matemático, al parecer, de genio…
Pero más allá de la anécdota de sus muchos talentos, lo que ocurre con Saint-Exupéry es que estaba muy vivo, y lo estaba, además de por una energía vital que al final se sobreponía a no pocos achaques, porque se lo había propuesto: “Lo importante es estar vivo”, decía en los años treinta, ante la amenaza de la mediocridad que acechaba una vida inmóvil. (Bruyère). Esa misma conciencia parece guiar la pregunta que le hizo un día a un colega piloto: “¿Eres consciente de que estás creando tu pasado?”.
Su atractivo no carecía de sombras: mercurial y ciclotímico, podía pasar de la exaltación a la más profunda melancolía en un instante y por razones misteriosas. Además de ideas que ayudan a comprender los azares de su obra y su fama después de muerto, y que también iluminan pasajes de la historia francesa contemporánea, los lúcidos escritos políticos de sus últimos años interesan a los historiadores pero también a los sicólogos. Insomne, entre otras razones porque bebía casi tanto té como café Balzac, despertaba a sus amigos a cualquier hora para leerles sus últimas páginas… y sin embargo pocos se quejaban en voz alta. Cuando Nueva York era también una ciudad francesa a causa de los numerosos exiliados de la guerra, Denis de Rougemont –cuenta en su diario-, les dijo al piloto y a Consuelo, su mujer: “No sois una pareja sino una conspiración contra el sueño de vuestros amigos”. La razón de quejas tan poco ácidas es que era también, según todos los testimonios, una persona que comprendía a los demás hasta un punto perturbador. Eso dice en su diario Anne Lindbergh, la escritora y esposa del piloto, el mismo día de conocerle. “… Me sentía alegre, liberada y feliz. Yo y ese desconocido que comprendía tan bien todo lo que yo expresaba y sentía…”
Cuesta aceptar que Saint-Exupéry viviese sólo 44 años –su avión de reconocimiento no regresó de una misión sobre Francia poco antes de terminar la II Guerra Mundial-, pues su vida fue tan intensa que uno se pregunta si Stendhal no estarían pensando en él cuando propuso la idea de que es preciso hacer de la propia vida una obra maestra como condición para escribirla.
Y si ese carácter intenso y desordenado no resulta evidente a primera vista es por una sola razón: tuvo un instrumento para darle una portentosa unidad, la escritura, y su escritura fue en particular armoniosa. Y un punto de vista privilegiado: el cielo. No es casual que, según varios testimonios, a veces leyese mientras pilotaba, que dibujase, que nunca se separase de un papel y un lápiz, y que, a la pregunta de un periodista de qué se sentía más, si piloto y escritor, contestara que no veía la diferencia (Estang). La respuesta refleja de forma magnífica la forma del escritor de vivir el vuelo, la escritura… y su propia vida.
El desorden de Saint-Exupéry es, sencillamente, inenarrable. Él lo cultivó con mimo en todos sus dormitorios, en el de su infancia en el castillo familiar de Saint-Maurice, cerca de Lyon, en su pupitre en el colegio, en su campamento en el desierto, o en las muchas residencias de su itinerario casi nómada de adulto. Incluso cuando estaba invitado, como supieron durante varios meses en la casa del doctor Pélissier, que le acogió en Argel durante un periodo en particular depresivo, durante la guerra. Un desorden “indescriptible”, según Pélissier, tan exagerado que el servicio doméstico se negaba a arreglarlo, cuando chico, y eran sus hermanas las que tenían que intervenir, según cuenta Simone; el escritor, compungido, hacía votos de enmienda, pero inútiles. Pues se trataba de un desorden militante, si podemos decir, ya que de una forma muy significativa a mi juicio tendía a no poder regresar a esa habitación si alguien la había hollado intentando poner orden: como podrían sugerir múltiples ejemplos de animales, el escritor destruía el mundo (lo desordenaba)… para reordenarlo poniéndole su marca. Según Nelly de Vogüé (Pierre Chevrier), si los libros de aviación de Saint-Exupéry no pierden contemporaneidad es porque “el escritor no cree en la lectura directa de la realidad. Se sitúa más allá de la actualidad con el fin de imponer su orden”.
Pero no cualquier marca: ese desorden era, por así decir, poético, como sugiere el poema que el estudiante escribió para recuperar un pupitre individual que le habían quitado en el colegio, a causa precisamente de su desorden. Dice el pupitre en tres de sus divertidos versos:
Estaba premiado por mi amo
de un bello desorden, efecto del arte.
La paz allí era profunda…
Rastros de su pensamiento poético y anárquico se ven desde su aversión por la geografía –el más rígido orden que existe-, y por la historia: el no por desesperado menos optimista intento de poner orden en el caos del tiempo. Según su hermana Simone, su aversión por la geografía y la historia, y más tarde por las lenguas extranjeras, venía de que era incapaz de concentrarse en lo que le aburría. “Saint Exupery nació arcángel”, dice Charles Moeller, “mal adaptado a las rutinas de nuestra vida moderna” (…) El hecho de que le tentara seriamente la carrera de bellas artes y, al mismo tiempo, la marina y la aviación muestra que en todo buscaba el mundo de la belleza”.
Su también legendaria capacidad de distracción es también síntoma de que el escritor había configurado un mundo a su medida, en el que cobran sentido anécdotas que reflejan un grado de inconsciencia notable, como el hecho de ponerse a dibujar sus personajes en un momento de vuelo sumamente peligroso, o a leer mientras pilotaba. Mediante el procedimiento de fijar el timón con una goma y así poder leer, dibujar o meditar, se adelantó a la concepción del piloto automático: en cierta ocasión dio vueltas sobre la pista antes de terminar el libro, con la excusa de que si no lo terminaba antes el ansioso aterrizaje podía llegar a ser peligroso.
Su intensidad y desorden, o no necesidad de arraigo, si se prefiere, se refleja en lo que sin duda fue una vida nómada. Sus direcciones son numerosas y de diverso tipo, y se alternan con hoteles (del deprimente Titania del boulevard D’Ornano de los tiempos en que vendía camiones al elegante Lutetia, donde vivía en departamentos separados con su mujer, y que luego había de ser cuartel general alemán durante la Ocupación y hoy prohibitivo monumento a un mundo ya ido), y van punteadas con avisos judiciales para incautarse de muebles a cambio de impuestos o alquileres impagados: llegó a ser casi una táctica, según se desprende de las explicaciones que le dio a su esposa el día en que ella le llamó alarmada porque ugieres judiciales se disponían a quedarse con sus muebles. Eso no impedía que viviesen con lujo y hasta con Boris, un criado ruso refugiado que hacía la compra en taxi (años treinta, un duplex en la place Vauban), aunque no siempre (casi nunca, salvo al final) se lo podían permitir. En París, Saint Exupéry tenía sus cuarteles en el café Aux Deux Magots, centro hoy de la industria turística cultural-nostálgica de Saint-Germain, y en la brasserie Lipp, justo enfrente, todavía hoy centro de reunión de los políticos y periodistas parisinos.
Esa carencia de arraigo se refleja de forma muy visible en el hecho de que no tenía una mesa, por ejemplo. A menudo escribía en los cafés, como se puede ver en los membretes de su caudalosa correspondencia. Tanto en el elegante duplex de la avenida Vauban como antes, en el desierto, su mesa era una tabla puesta sobre dos apoyos, lo cual armoniza con una concepción de la escritura en la que “la perfección se consigue, no cuando no hay nada más que sumar, sino cuando no hay nada más que restar” (Tierra de los hombres). Pero una vez depurados hasta una perfección zen, por así decir, los manuscritos regresaban al caos. En París los guardaba en masa en una caja de sombreros.
Toda la vida del escritor está marcada por una suerte de búsqueda, y ésta condiciona todo lo demás. Por ejemplo, y aunque su comportamiento no lo permitiese deducir –pues siempre estuvo acompañado de alguna mujer-, desde muy joven tuvo la idea de que el matrimonio entorpece y adormece la búsqueda. Desarraigo… o elección de arraigo. Siempre pareció ir en busca de algo que iba por delante, y con una extraordinaria capacidad, como observó Leon Werth, para dejar escapar la felicidad: en cualquier momento podía sumirse en un melancólico silencio depresivo.
Pero algo sí tuvo claro desde que comenzó a ser piloto, y era su deseo de alejarse de todo destino que le mantuviese inmóvil, sin algo que hacer. Desde el principio lo que más le gustaba de su trabajo de piloto es que no era un trabajo “para gigolós sino un verdadero oficio”. Gigolós, es decir inútiles. En ese lenguaje ¿no late un remordimiento de clase? Casi por definición, un aristócrata es aquel que no trabaja.
Pues su vida vida de nómada también tenía que ver con ciertas costumbres de señorito, como cuando, en el servicio militar, alquiló un apartamento en la ciudad para poder tomar baños calientes fuera de las horas de servicio. Lo pagó su madre, que no tenía dinero para esos lujos, y que fue también, es muy posible que después de pedir un crédito, la que pagó su título de aviador (pese a temer la iniciativa como sólo podía temerla una madre en los comienzos de la aviación).
El relato de cómo obtuvo el diploma es largo y prolijo, pero quizá convenga saber que fue una verdadera conspiración de clase, en la que dos oficiales aristócratas movieron las suficientes influencias para que lo obtuviera violando varios puntos del reglamento. (Durante su vida de estudiante no tuvo reparos en gestionarse enchufes varias veces). También era posible obtener gratis el título haciendo un servicio militar de tres años en aviación, pero esa posibilidad ni la consideró.
Siempre mantuvo una actitud por encima de la situación. Según decía, amaba a la especie, pero no las masas (lo mismo que Stendhal). ¿Hay una idea más aristocrática?
Igual tenían que ver los numerosos altibajos que vivió su vida a lo largo de sus primeros veinte años, en los que de un día a otro alternaba venturosos estados de piloto o seductor, con los de estudiante fracasado o vendedor de camiones (fracasado también), y con azares de novela: por un día escapó a la primera guerra mundial, pues el tratado de Versalles fue firmado al día siguiente de cumplir 19 años, la edad en que se enviaba a la gente a una guerra que devoró a la mitad de su generación.
Según le decía a su esposa una de las viejas empleadas del castillo de Saint-Maurice, Denyse –y que en la mitología del escritor se termina convirtendo en la imagen de la civilización, al ser la centinela de los amplios armarios donde se conservaban en perfecto orden las sábanas planchadas-, el escritor no era cuidadoso en su naturaleza más profunda “al tener demasiadas cosas en la cabeza”. Y puede que ese comentario de apariencia ingenua no careciera de razón.
Si hay algo constante sobre Saint-Exupéry es que todos los testimonios hablan de él como de una suerte de gigante que no se encontraba muy firme sobre la tierra. Salvo quizá en su infancia, cuando rodeado de una madre, una tía abuela, tres hermanas y un hermano era el rey Sol del castillo familiar. Alguien que heredaba, literalmente, un nombre de caballero andante pero a quien sentaban mal los uniformes, en particular el último, cuando se reincorporó al ejército francés en Argelia con un traje más o menos militar que había comprado en Nueva York en una tienda de implementos teatrales. Pierre Chevrier, seudónimo bajo el que se ocultaba su compañera de los últimos años, Nelly de Vogüé, y la primera en estudiar su obra, señala que “se sentía perseguido”, o que había perdido todo sentimiento de realidad. A veces buscaba la puerta de su habitación “en una pared en la que no estaba”…
[1] Escuchado a Saint-Exupéry por Edmond Petit. La Pléiade, p. LIX
[2] Saint-Exupéry se lo dijo a una señora que durante la guerra le reprochaba los riesgos que asumía para volar: “Se equivoca usted…. Si yo no resistiera con mi propia vida, sería incapaz de escribir… Se debe escribir, pero con el propio cuerpo”. (Bruyère, p. 356).
